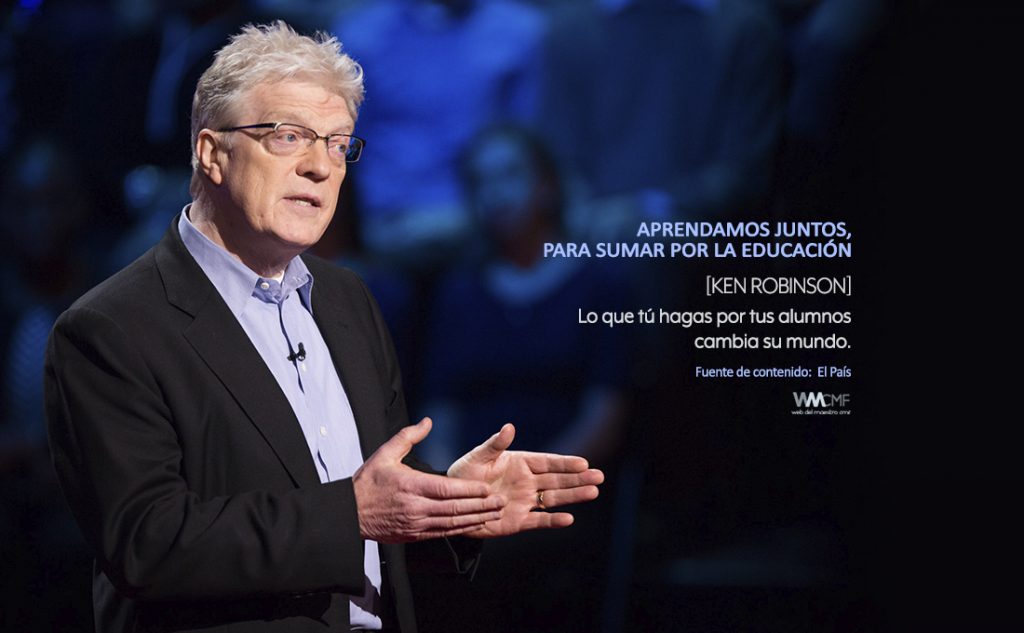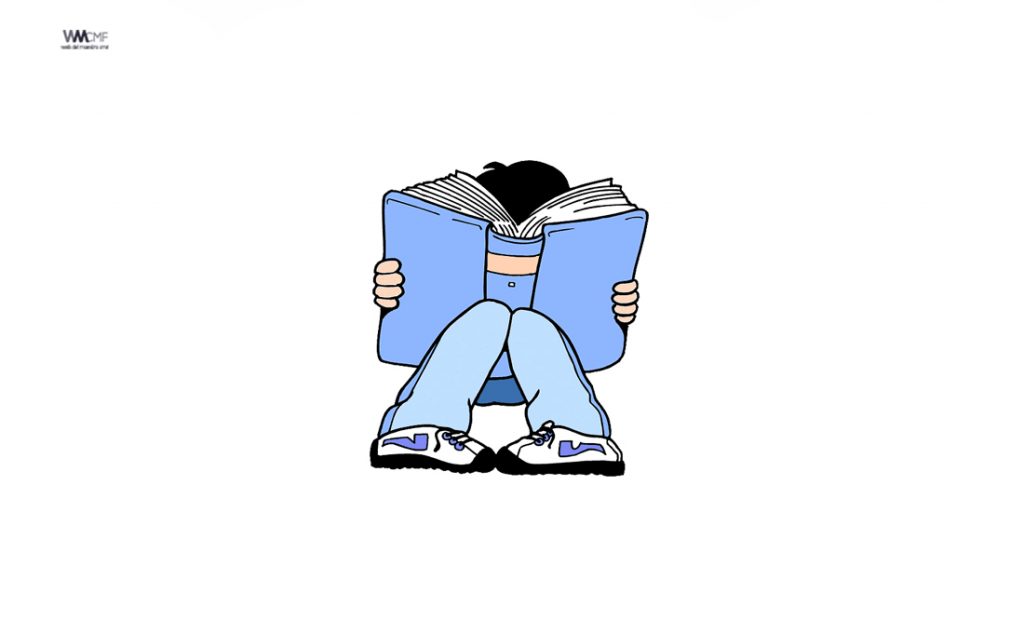En todas las épocas, en todos los países, y en todas las culturas ha sido persistente el deseo del ser humano por lograr la felicidad. Todos anhelamos la felicidad y la buscamos de muchas maneras. Buscamos la felicidad en los objetos externos, en medios tangibles, en los patrimonios, y mientras más cosas tengamos más felices creemos ser.
Tener una lujosa casa, poseer el automóvil del año y el más costoso, utilizar mucha ropa de marca, vestir siempre al último grito de la moda, pertenecer al club más distintivo de la ciudad, ostentar las joyas en el centro de trabajo, y tener exceso de dinero para gastar, son algunos de los principales indicadores de la satisfacción humana, pero no es lo mismo estar satisfechos por algo, que ser felices. Son dos estados psicológicos totalmente diferentes.
Quien pone el dinero en un pedestal siempre va a ser infeliz, hay un refrán que dice: La avaricia rompe el saco. La codicia es la principal enemiga de la felicidad. Por eso te aconsejo que busques otra manera de ser feliz, otra forma de reír y de vivir que no esté supeditada al dinero y a las cosas materiales, que no esté basada en la satisfacción económica, que no esté subordinada a los acontecimientos y circunstancias externas. Además, el ser humano nunca está satisfecho, es insaciable y, por tanto, infeliz. La idea de la plena satisfacción del ser humano es ficticia.
Por otro lado, podemos buscar la felicidad en la fama, en los honores, en la gloría, en el reconocimiento social, pero todo eso es vanidad envuelta en oro fino, y en definitiva eso no vale nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual, como dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones.
Otro modo de buscar la felicidad es la realización, sobre todo en el ámbito profesional, el goce individual, el placer personal, la autocomplacencia, el deseo de exquisitez, de la excelencia y de la perfección. Pero esto tampoco es la verdadera felicidad. Estos estados frecuentemente son efímeros y nunca son vitalicios. A veces se elevan como la espuma de una deliciosa cerveza fría y otras veces se diluyen como la sal en el mar.
Anhelamos la felicidad, pero anhelar no es lo mismo que buscar y menos aún, que alcanzar, conquistar, o mejor aún, descubrir.
La felicidad es un don, el don de la paz interior, de la armonía espiritual, de la seguridad, la tranquilidad, la avenencia o mediación con todo y con todos (somos ángeles de una sola ala y para poder volar necesitamos abrazarnos mutuamente) y, sobre todo, con nosotros mismos. Hemos perdido el don de la felicidad.
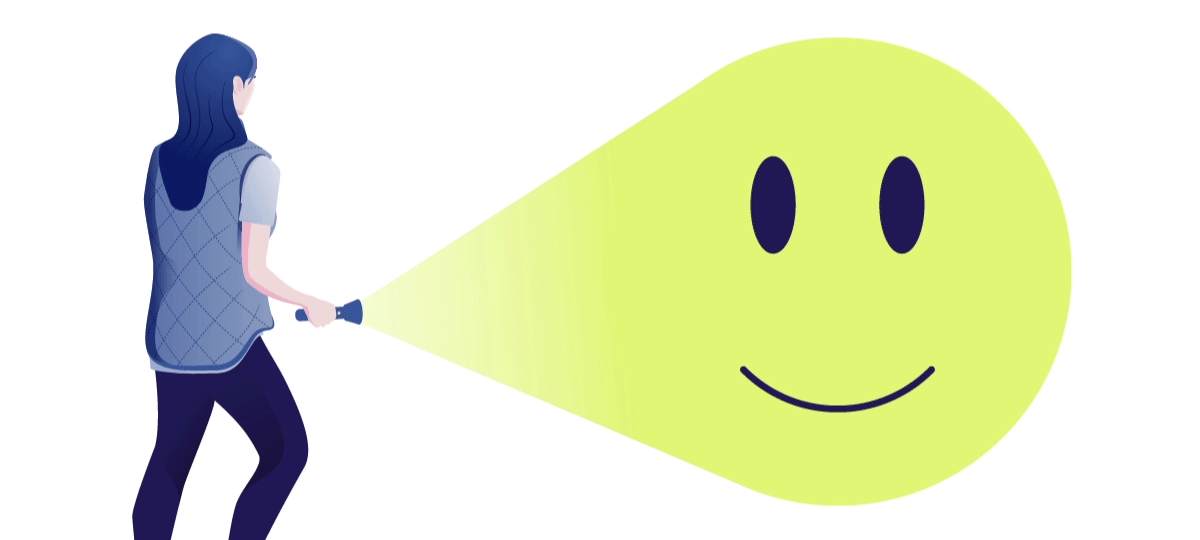
La forma más adecuada para recuperar el don de la felicidad es el desprendimiento, no estar prendido a nada, y mucho menos a lo material, desprenderse de todo, no estar nunca preocupados por nada. Los niños son felices desde que nacen, porque nacen sin preocupación, son angelitos.
Todos nacimos ángeles, pero a lo largo de nuestra vida hemos perdido esa angelidad que encierra la felicidad que atesoramos como un don. Nos han raptado el don de la felicidad, pero podemos rescatarlo, aunque la felicidad no tenga dueño.
La felicidad no tiene dueño, es como el pez libre en el mar, nunca está en una pecera, sino siempre nadando en medio del océano. Pero tal vez con paciencia y sosiego por nuestra parte, de un salto y caiga, por unos instantes, en nuestras manos.
El ser humano parece ser en general un buscador infatigable de la felicidad. Quizá no haya unanimidad en el objeto de esa felicidad. Algunos incluso han llegado a valorar el no acabarla de alcanzar como motor y guía de progreso.
El ser humano, ansiando ser feliz, y estando preparado para ello de mil maneras, parece también que a veces se empeñara en distanciarse de esta felicidad posible y pusiera obstáculos para no lograrla.
¿No será que se buscamos la felicidad en la satisfacción de lograr cosas exteriores a nosotros mismos? Queremos transformar lo que nos rodea, cosa con frecuencia ardua y que nos lleva a ese desbocado afán de «tener».
¿No será bueno volver los ojos sobre la propia persona? Hemos de tener una comprensión adecuada de nosotros mismos, libre de prejuicios culturales y de todo tipo. A menudo nos creemos más de lo que realmente somos. Somos seres meramente contingentes. En cambio, «hinchamos» nuestras necesidades, derechos, deseos o proyectos y expectativas. Nos hacemos insaciables por falta de humildad (aceptar con gozo lo que realmente somos, puros seres humanos).
Se trabaja tenazmente para satisfacer las dislocadas esperanzas de ese «ser que uno no es», las cuales, como es natural, son inalcanzables. Se queda uno insatisfecho, cansado y siempre frustrado. Y también triste del gasto de energías, dinero y tiempo que se han dilapidado.
Además, uno se cree traicionado por todos, y se siente amargado. ¡Es más difícil ser quien no soy que ser quien soy! El posible progreso de las ciencias y de la sociedad, alcanzado de ese modo, lejos de ser positivo, conducirá al mal uso de los mismos descubrimientos e inventos que se hicieron.
Hay una cuestión muy importante. Antes de ser engendrados, no éramos. Más aún, podríamos no haber existido nunca; bastaba, por ejemplo, que nuestros padres no se hubiesen conocido. Antes de ser, por tanto, no podíamos tener «hambre de existir». (Los existencialistas hablan de la angustia ante el tener que dejar de ser. Nosotros hablamos, por el contrario, de la alegre desangustia de sentir que somos cuando lo más probable era que hubiéramos podido no ser). Nos encontramos ahora, en cambio, «siendo», y con la alegría de existir que nos viene sobre todo de ver que podríamos no haber sido.
Por otro lado, si entendemos que mi única posibilidad de existir es «ser quien soy», y con mi manera genética de ser (de otros padres o de otros momentos nacen otros hijos, pero no yo), aquella alegría y esta evidencia me llevan a la aceptación gozosa de mí mismo incluso con todas mis limitaciones; también de la máxima limitación que es la muerte, ya que los seres de este mundo que no morirían son, precisamente, los que no han llegado a existir. ¿He de morir?, ¿sí?, ¡luego existo! De esta manera, estamos colmados de antemano de la felicidad más básica: la alegría de ser, esperanza real de alcanzar lo realmente posible por añadidura, con nuestro sensato esfuerzo en un mundo también real y también limitado.
Si aceptamos y apreciamos con gozo la contingencia de nuestro existir, tendremos abierta la mayor fuente de felicidad, pues saborearemos la posesión del bien mayor y primigenio, el existir mismo que podríamos no haber tenido y que seguiremos teniendo mientras existamos, como lo que somos, seres contingentes. Además, es un bien solidario y común a todos los que nos ha tocado la «carambola cósmica» de la existencia, como lo define A. Deulofeu.
Muchas veces pensamos que cada uno va eligiendo en su vida los fines que cree convenientes: estudiar una determinada carrera, buscar cierto trabajo, tener una casa grande, tener un carro moderno, tener un tipo de amigos, etc. Pero todos estos objetivos premeditados resultan secundarios, nunca definen nuestra verdadera identidad.
El ser humano ha buscado insistentemente la felicidad a través de la historia de la humanidad y para encontrarla, y más aún para conservarla, ha empleado todos los mecanismos físicos que los adelantos propios de cada época, le han permitido. Es la razón por la que adquiere seguros de vida, vehículos, casas y cosas; compra poder, conciencias y voluntades. Todo para «conservar la felicidad».
Los fines que realmente nos importan, allí donde reside nuestra felicidad, nos salen al encuentro, toman posesión de nosotros. Es como si siempre hubieran estado ahí, esperándonos. Son llamadas que exigen una respuesta por nuestra parte, y una respuesta increíblemente comprometida. Nos vinculan con una fuerza irresistible: mi vida será lo que esas llamadas determinen. Cada una constituye la oportunidad que se nos da para ser feliz: el amor de nuestra vida, la persona que nos puede comprender, el amigo que nos puede ayudar, la acción generosa que puede dar sentido a nuestra existencia. Y cada una de esas oportunidades se nos presenta como una necesidad imperiosa.
Mientras uno no descubra esa oportunidad definitiva, vivirá más o menos tranquilo; pero una vez que la haya encontrado, podrá ser feliz o infeliz, según la aproveche o se le escape, pero ya nunca volverá a estar tranquilo.
Si por miedo, o por no comprometerse demasiado, o por lo que fuera, intentara ignorarla, ya estaría dando una respuesta. Pero no por esto la oportunidad o llamada se esfuma: sigue ahí para siempre como fracaso y vacío, como la oportunidad perdida. Esa llamada no la formula uno mismo, no está bajo su control: se la plantea la vida. Es libre de contestar de una manera u otra, la necesidad de responder no quita la libertad, él sigue siendo el protagonista de su existencia. Pero la felicidad no se la fabrica uno, está ahí esperándole, precisa y concreta, desde el principio.
Si alguno dijera “elijo a esta mujer como podría elegir a cualquier otra que tuviera unas cualidades parecidas”, demostraría que no ama a esa mujer, y que en absoluto espera que le haga feliz. O si dijera “elijo ser honrado o sinvergüenza según las conveniencias del momento”, demostraría ser muy poco honrado, porque para él la honradez no significaría nada. Estos fines fundamentales no se pueden manipular, porque en ese mismo instante dejarían de ser capaces de llenar una vida. Son valores que están por encima de cada uno, y por eso resultan capaces de enriquecernos y de hacernos felices. Pero para esto uno debe respetarlos, debe agradecerlos y cuidarlos. Si los empequeñece poniéndolos a su servicio, el primero que pierde es usted mismo.
Encontrar la felicidad, dar con la oportunidad de nuestra vida, parece pues un asunto de dar amor. Pero también la felicidad constituye una tarea, y una preocupación, algo a lo que hemos de dar una respuesta adecuada. Hay que saber reconocerla y apreciarla cuando pase a nuestro lado. Y también hay que encontrar el modo adecuado de alcanzarla y de conservarla.
¿Qué sentido tiene ganar el amor de una mujer mintiéndole? ¿O conseguir la confianza de un amigo disimulando mi verdadera manera de ser? El fin así conseguido perdería todo su valor. El cazador quiere conseguir un conejo cazándolo, no comprándolo en el mercado; el buen alpinista quiere llegar a la cumbre con sus propias piernas, no en helicóptero. Alcanzar un fin con trampa equivale a destruirlo. Todo amor es, a la vez, un regalo y un premio.
Pero se puede estropear la propia felicidad aún más gravemente. El que ha engañado a su mujer ya no podrá mirarla con tranquilidad a los ojos: ha roto algo muy difícil de reparar. O el que ha mentido a un amigo ya nunca se sentirá a gusto con él. Tal vez cuando se juzga a un político por un escándalo de la vida pasada, la opinión pública razona correctamente: si fue capaz de hacer esto una vez, algo de eso habrá quedado en él. En las realidades fundamentales, en los valores clave, los errores se pagan muy caros, porque estas realidades resultan muy frágiles y muy difíciles de recuperar.
Hay equivocaciones que son irreparables, existen cosas que podemos romper para siempre. La excusa “bueno, no pasa nada, todos hacen cosas parecidas” empeora la situación, porque supone refugiarse en la indiferencia, quitarle todo valor a esas realidades: caer en la hipocresía y en la esquizofrenia (como si un asesino se disculpara pensando: “qué más da un muerto más que uno menos”).
Podemos estropear, en ocasiones sin remedio posible, aquello que nos puede hacer felices; y es entonces cuando uno descubre las dolorosas diferencias que existen entre el acierto y el error.
Luego, se podría concluir que para ser feliz hace falta mucho amor y honradez. Mucho amor para descubrir y encontrar esa felicidad, honradez para seguir el camino correcto en su consecución y para no estropearla con la mentira o el egoísmo. Pero, ¿cómo sé en cada momento que estoy siendo honrado con las personas que realmente me importan? El problema que se nos plantea es el de reconocer el tipo de amor apropiado, cuál es la manera correcta de amar, y distinguirla de un amor equivocado, que pueda terminar destruyendo aquello que uno ama.
Todos nacimos para soñar las estrellas, y para decir cosas que despierten amor. La felicidad son todas las cosas que me rodean, todo lo que está fuera e incluso dentro de mí. Todo lo que existió en mi vida e incluso antes de mi propia existencia. La felicidad es todo lo que existe y existirá después de mí. Por eso prefiero quedarme con todas esas cosas pequeñas y aparentemente insignificantes, prefiero las cosas taciturnas, plausibles y hermosas.
No hacen falta alas para alzar el vuelo en busca de la felicidad, para encontrarla basta con el deseo ardiente de ser feliz. La felicidad no se alcanza, se descubre. Te encontré Felicidad. Y donde te encontré ha pasado algo, te encontré cuando pensé que ya no era posible. Donde te encontré ha crecido un bello y frondoso árbol, para abrazarlo. Allí han nacido flores para olerlas y disfrutar su exquisito aroma. Allí ha crecido un hermoso jardín. Donde te encontré calienta más el Sol, alumbra más la luna y brillan más las estrellas. Allí canta un sinsonte. Yo no te encontré realmente, tú me hallaste.
Cuando te encontré no había canción, no sabía el sentido de mi vida, no conocía mi misión, no respiraba aire puro ni disfrutaba del mar, de las olas, de la lluvia, del viento, del tiempo. No había sentimiento. No conocía a un náufrago. Cuando te encontré la luna iluminó mi espacio, una paloma voló con mis alas, conocí a un cachorro enamorado, jugué con el viento, el tiempo se hizo mi amigo, al igual que el náufrago, y el cielo se hizo infinito, al igual que tú, Felicidad, que no tienes límites.
La verdadera esencia de lo externo y de nuestro ser interno, que se va perdiendo con el fortalecimiento de la personalidad, nos indicaría, si le permitiéramos expresarse, que la felicidad es una actitud. Y la misma depende únicamente de lo que «somos», no de lo que «sabemos» o «poseemos». Los títulos y las pertenencias se quedan en este mundo cuando partimos definitivamente, cuando nuestra alma vuela en libertad ante el llamado divino.
La felicidad es la paz que se logra a través de la comprensión y la tolerancia. Es agradecimiento, es benevolencia, es ayuda espiritual, es esperanza, es el trabajo por los demás. Son momentos de plácido descanso en el amor del ser amado. El maestro Mahatma Gandhi decía acerca de la felicidad, que es la armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace.
Y en un plano esotérico, la felicidad está hecha de momentos de regocijo interno, es el despojar el cuerpo de preocupaciones y sufrimientos y lanzarlos al viento. Es tener el corazón liviano, libre y bien amado. Es comenzar un sueño de luz, un mundo sin restricciones, sin limitaciones ni razones absurdas para explicar lo inexplicable.
Pero la felicidad sólo puede ser reconocida por los seres que, amando a otros seres, encuentran en ellos el fruto de la Creación Divina. Por todo lo anterior, la felicidad es una actitud personal frente a la vida, sus circunstancias, deleites y desengaños. Se es feliz cuando no se busca la felicidad, pues ¡la felicidad siempre está dentro de nosotros!
.
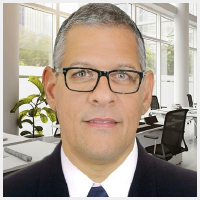 Autor: Alexander Ortiz Ocaña, ciudadano cubano-colombiano. Universidad del Magdalena Santa Marta, Colombia Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad Pedagógica de Holguín, Cuba. Doctor Honoris Causa en Iberoamérica, Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), Lima. Perú. Magíster en Gestión Educativa en Iberoamérica, CIHCE, Lima, Perú. Magíster en Pedagogía Profesional, Universidad Pedagógica y Tecnológica de la Habana. Licenciado en Educación. Correo electrónico: [email protected] / [email protected] |
.