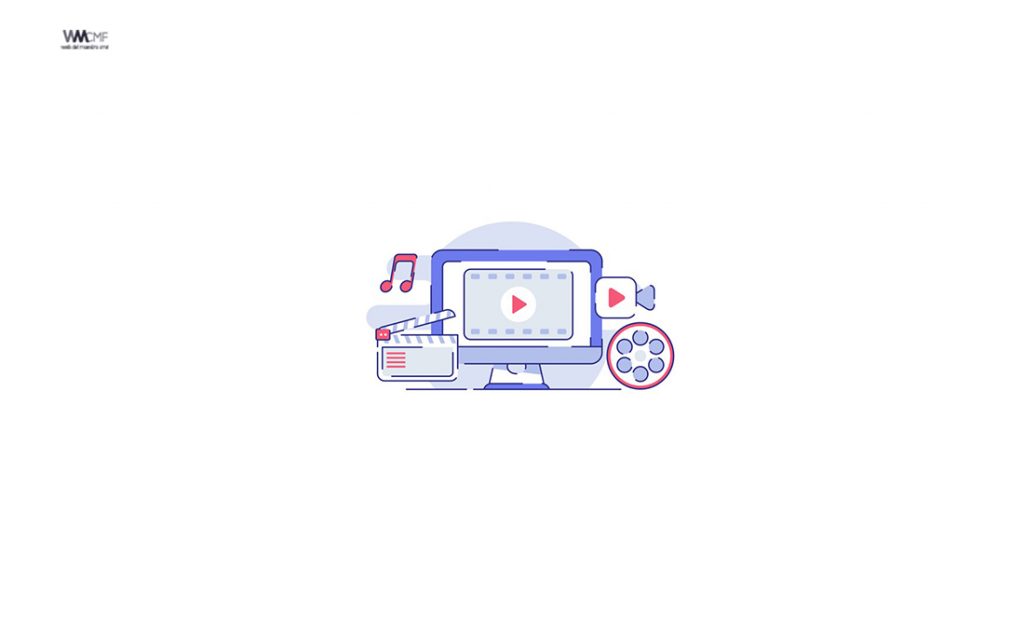Desde hace unos meses ando inmerso en este proyecto personal y pedagógico online de difusión de contenidos. Al mismo tiempo, extraigo los datos que obtengo del blog para una investigación propia y analizo la repercusión que pueden tener los mismos en el mundo educativo.
Por lo general, como observador participante, la red presenta una buena acogida técnica en primera instancia. Entendiendo técnica con una postura consumista donde uno suele dejarse llevar únicamente por el alcance de sus publicaciones a nivel de usuarios y sin poder llegar a analizar más allá del número de visitas o de likes que obtienes.
En esta especie de adquisición de “me gustas”, se llega a perder la sintonía social que existe en el mundo virtual hasta que se trasciende al diálogo. A la participación activa tanto por parte de los receptores como por el emisor del contenido (yo mismo). En este punto es cuando el mundo se abre; un mundo abierto a la participación y al encuentro, a la interconexión entre individuos que apenas se conocen.
Y aquí llega mi objeto de debate. Hace unos días, en una publicación de una red social, el descuido o el olvido, hizo que cometiera una falta ortográfica. Una tilde traviesa fue omitida por mis dedos y, ante la inmediatez de los medios, se publicó con la rapidez que mi pobre móvil permite. Así, como la vida tangible continua y el trabajo demanda en ciertas ocasiones de la presencia física fuera del mundo virtual, la publicación se mantuvo durante horas sin llegar a ser corregida.
Y, ¿hubo respuesta? Sí. Evidentemente, un lector sabio se percató del error cometido y apuntó en un comentario la rectificación debida. Pero, no fue eso lo que me causó un interrogante. Entendible y grato es que a uno le corrijan, malo sería que uno nunca se equivocara. Pero, en ese instante, recordé los momentos de la infancia en el que mi profesor/a se equivocaba y aprovechamos para reírnos a sus espaldas. Obviando la burla, ¿por qué nunca se naturalizó ese momento?
¿Se entiende ahora que un docente pueda llegar a equivocarse? Mi sensación es negativa. En este sentido, siento como la educación bancaria hace acto de presencia, vuelve a aparecer un distanciamiento entre el que “sabe y el que aprende”, el que “habla y el que escucha” en una pasividad jerárquica. Entendible es la risa como objeto de rebeldía.
Lo curioso, es que ahora Internet se presenta como una plaza pública. Así, el aula destruye sus muros y el docente se enfrenta al espacio abierto de la red, donde, en un instante, todo adquiere una magnitud globalizadora. De este modo, el individuo se expone y debe enfrentarse, ante el vértigo, a la inmensidad de un mundo interconectado.
No obstante, ¿cómo se aprende si no es con los errores? Tal vez estoy fallando cuando les digo a mis alumnos que pierdan el miedo a hacer los ejercicios, que se equivoquen, que es la única manera de poder llegar a realizarlos bien algún día. En este sentido, la exposición mediática (sin justificar mi falta) me recordó un poco a un capítulo de la última temporada de Black Mirror. Tal vez, desde la tierna infancia, nos han enseñado a no equivocarnos y a convertirnos en señaladores de lo correcto. Entendiendo así cómo la red nos puede convertir en justicieros, cómo lo impersonal actúa como una doble vertiente, eliminando el pudor a la palabra, tanto en lo bueno como en lo malo.
“Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones”
Oscar Wilde
Este contenido ha sido publicado originalmente por ROME REPORTS en la siguiente dirección: yosoytuprofe.20minutos.es | Autor del artículo: Miguel Ángel Ruiz Domínguez